PRÁCTICA 5. TEORÍA ONLINE IA
"El impacto de la IA en la Educación Literaria. El proyecto de Lecturas Hispanoamericanas"
José Manuel de Amo
#INVTICUA25
La conferencia en la que hemos decidido centrarnos lleva por título "El impacto de la IA en la Educación Literaria. El proyecto de Lecturas Hispanoamericanas", y constituyó la conferencia inaugural del V Seminario Internacional de Literatura Hispanoamericana en el Aula, organizado por Mónica Ruiz, Sebastián Miras y Ramón Llorens, quien presentó al conferenciante, José Manuel de Amo. De Amo es profesor titular de la Universidad de Almería en el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura, y cuenta con una dilatada trayectoria de investigación en este ámbito de conocimiento. Tal y como comenta Ramón Llorens en su presentación, los intereses académicos del conferenciante han ido expandiéndose y variando con los años. En sus primeros artículos, se interesó por la literatura infantil y la competencia literaria. Es en esta primera etapa cuando publicó obras de renombre como Literatura infantil, claves para la formación de la competencia literaria. En investigaciones posteriores, como decía, este interés inicial deriva hacia otros campos de investigación vinculados con lo que Llorens denomina “el nuevo mundo”, esto es, los hipertextos, la web 2.0. en el marco educativo, la lectura y la competencia literaria en el marco de la cultura digital, entre otros. Como vemos, de Amo posee un amplio bagaje como autor, no solo de artículos —más de 100—, sino también como autor, coordinador y editor de libros, así como responsable de grupos de investigación como el de Humanidades 7.4. y director de varios proyectos de investigación y de seis tesis doctorales. Por añadidura, sus intereses actualmente no se restringen a la DLL, sino que se extienden a otras áreas como la psicología. Prueba de ello son publicaciones como Alfabetización mediática e informacional en un contexto de desinformación o Potencial epistémico en los procesos creativos del fandom. En esta conferencia, se centra en las potencialidades de la IA en la educación literaria y nos habla de un proyecto centrado en la literatura hispanoamericana que llevó a cabo con estudiantes del máster de profesorado en la especialidad de Lengua castellana y Literatura.
Comentario de Carla: “La IA debe ser una herramienta para el aprendizaje, no la base de este”
El mensaje con el que me gustaría quedarme tras la visualización de esta estimulante conferencia y que querría aplicar a mi futuro como docente es el que pronuncia De Amo en una parte de la conferencia y que cito arriba, esto es, la necesidad de que concibamos la IA como una herramienta que puede ayudarnos en diferentes fases del proceso de enseñanza-aprendizaje más que como base o parte esencial. No obstante, creo que muchos/as docentes ya somos conscientes de esta necesidad, y nuestros esfuerzos deben dirigirse a lograr que los/as estudiantes también lo sean. El profesorado debe estar formado e informado sobre la IA porque esta ya constituye una parte ineludible de la realidad actual de las aulas. Prueba de ello es una encuesta que menciona De Amo al inicio de su conferencia, cuyos resultados revelan que el 43% de los estudiantes utiliza ChatGPT a la hora de realizar trabajos académicos, y que un 30% recurre sistemáticamente. Para más inri, un alarmante 17% presenta trabajos de curso generados por IA sin editarlos o modificarlos. Cabe tener en cuenta, además, que esta conferencia es de 2023, por lo que resulta muy probable que las cifras fueran mayores si la encuesta se volviese a realizar.
Estos porcentajes nos compelen a comprometernos con la educación en torno a la IA, de modo que, como decía anteriormente, sea un recurso para favorecer el aprendizaje del alumnado y no un lastre que imposibilite el desarrollo de competencias esenciales y de la habilidad de pensar críticamente por uno/a mismo/a. De Amo hace hincapié en el uso de la IA como método de transformación social, lo que está estrechamente relacionado con el desarrollo del ODS 4 de Educación inclusiva, equitativa y de calidad. Esto solo resulta posible, como remarca el conferenciante, cuando el objetivo sea formar ciudadanos/as críticos/as, de modo que la IA debe estar al servicio de este fin.
La conferencia se vertebra en torno a su proyecto de Lecturas Hispanoamericanas, en el que trabajó con el alumnado del máster de profesorado textos de Roberto Bolaño o García Márquez. En concreto, utilizó la metodología del Aprendizaje Basado en Proyectos para plantear un proyecto consistente en la dilucidación de si un manuscrito de 2666 encontrado en Casa de las Américas se correspondía con el primer capítulo de la edición prínceps de Anagrama y en la preparación de una edición crítica. Durante la explicación del desarrollo de este proyecto, De Amo proporciona una batería de herramientas de IA variadas y muy interesantes que podemos adaptar al aula de Secundaria, al tiempo que alerta sobre los riesgos de depender excesivamente de la IA, por la falta de veracidad, los errores y las omisiones.
Además de conocer este proyecto, a mí me han interesado especialmente algunos aspectos que menciona a modo de preámbulo en torno a las líneas de actuación de la IA en la educación. De Amo hace alusión a diversas vertientes, tales como la gestión de ciertas labores en la educación, las mejoras en la enseñanza por medio de la reducción de la carga de trabajo y la automatización de tareas o el aprendizaje a lo largo de la vida, entre otras. Además, en lo que respecta a las posibilidades de la IA en la enseñanza de la literatura hispanoamericana, a él le interesan las aplicaciones que ayudan a procesar y comprender novelas y a hacer resúmenes, analizar textos literarios, predecir si una obra tendrá éxito o no, o distinguir los estilos de diferentes autores. De entre las potencialidades que comenta, creo que hay tres en concreto que resultan muy interesantes para el aula de LCL en ESO y Bachillerato. La primera de ellas es el uso de la IA para la recomendación de lecturas personalizadas. Creo que, aunque como docentes de ESO y Bachillerato debemos interesarnos en la LIJ, no siempre nos es posible llegar a los gustos y las afinidades lectoras de cada alumno/a. Podría resultarnos útil hacer uso de la IA para que nuestro alumnado afinase su gusto lector. En concreto, De Amo menciona aplicaciones como Goodreads, en la que los algoritmos permiten establecer recomendaciones a partir de lo ya leído. Creo, además, que esta es una buena manera de estimular el uso de otro tipo de redes sociales. Por otro lado, también me ha interesado la mención de plataformas de corrección de estilo y gramatical, ya que, si se utilizan de manera responsable, pueden ayudar al alumnado a mejorar su expresión escrita de manera más autónoma, aunque siempre con la supervisión del/la docente. En última instancia, cabe hacer alusión a lo que De Amo denomina análisis de sentimiento, que comprende herramientas de IA que analizan las reacciones de los/as estudiantes a ciertas partes de un libro, de tal modo que al/la docente le resulta posible adaptar su enseñanza a través de la generación de patrones de lectura.
En definitiva, considero que estas potencialidades mencionadas por el conferenciante evidencian que la IA puede ser una buena aliada en la educación literaria, siempre que sirva como herramienta adicional y no como base del aprendizaje. Creo que nunca podemos perder de vista que la formación lectora y literaria en la Educación Secundaria Obligatoria puede ayudar al alumnado a desacelerar los procesos de aprendizaje, a valorar la construcción de hábitos que requieren tiempo y esfuerzo cognitivo y que, si bien pueden no proporcionar una satisfacción instantánea, resultan altamente gratificantes a largo plazo, habida cuenta de que vivimos en una sociedad utilitarista y efectista en la que solo se valora aquello que conduce a un producto tangible o rentable en el sentido económico. La enseñanza de la literatura estimula el espíritu crítico, la reflexión pausada y la adquisición de una perspectiva más elaborada ante los problemas del mundo real, al mismo tiempo que favorece la introspección, el autoconocimiento y la aproximación a cuestiones existenciales que vienen inquietando al ser humano desde que el mundo es mundo. Y para ello, aunque utilicemos herramientas complementarias, lo esencial es que el alumnado esté en contacto con el texto literario.
Comentario de Carmen: “El uso de la IA como ayuda ante los desafíos educativos del siglo xxi”
José Manuel de Amo recalca a lo largo de su conferencia la importancia de la IA en la educación como herramienta de aprendizaje y no como su medio exclusivo. La IA debe utilizarse como un medio al servicio del aprendizaje creativo, crítico, reflexivo y profundo. Coincido en que el problema al que se enfrenta el profesorado es conseguir que la IA se utilice como instrumento de transformación social y no como obstáculo para el aprendizaje. El conferenciante indica algo esencial: el desarrollo de la IA se ha producido rápidamente y el profesorado no ha tenido tiempo para establecer metodologías docentes que integren el uso de la IA aplicado al desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y profundo. Lo cierto es que parte del estudiantado utiliza la IA de manera problemática, según indica la encuesta del BestCollege, realizada a finales del año 2022 a estudiantes de grado y postgrado. En esta encuesta se indica que el 43% del alumnado reconoce utilizar ChatGPT o similares y que el 30% confiesa emplear la IA de manera sistemática en sus tareas académicas. Concuerdo en que el uso de la IA no supone en sí un problema, sino que este se da con el 17% del estudiantado encuestado, que admite presentar trabajos de curso realizados por la IA sin haber sido revisados y modificados. De Amo se distancia de este uso infructuoso y se centra en las posibilidades que presenta la IA para obtener un aprendizaje autónomo, automatizado y personalizado. Además, recalca que la IA no es infalible porque se nutre indistintamente de los datos disponibles, por lo que su uso debe ser cuidadoso.
Si bien De Amo aborda las diversas líneas de actuación de la IA en educación (gestión e impartición; aprendizaje y evaluación; empoderamiento docente; aprendizaje a lo largo de la vida en escenarios formales e informales; uso responsable de información y fiabilidad de las fuentes), se centra en los enfoques que proporciona la IA para la formación en literatura hispanoamericana. Algunos de los usos indicados resultan muy interesantes, como ocurre con la recomendación de lecturas según los intereses personales (a través de algoritmos) y con el análisis de sentimientos y emociones para evaluar las respuestas emocionales del alumnado a los textos literarios. El profesorado puede recoger los datos y establecer un patrón de lectura que sirva en la confección de un canon de lectura. Otros de los usos pueden ser útiles, como la realización de análisis de textos y resúmenes automatizados o la corrección de estilo y gramatical, pero considero que los docentes deben ser cautelosos. Lo mismo ocurre con la colaboración y la discusión en línea, donde muchas veces las participaciones del alumnado son imprecisas para cumplir con la tarea.
Independientemente del componente ético, la potencialidad de la IA en el ámbito de la investigación científica y en la redacción académica se ha destacado positivamente en detrimento de lo ocurrido en las aulas de secundaria. En el sector universitario se destaca el uso de la IA para buscar información, como asistente de la escritura, con la finalidad de revisar por pares, generar resúmenes o analizar datos (categorizar, establecer modelos interpretativos, etc.), entre otras funciones. La IA gana peso en este sector debido a la cantidad inasequible de corpus literarios al que una persona debe aproximarse en su investigación. Como estudiante en la universidad, aplicaciones como Anthropic resultan de gran utilidad para buscar información perdida dentro de la obra, ya que los segundos que tarda en procesar el texto se convierten en horas para cualquier ser humano. Realmente, la IA permite realizar estudios mucho más profundos y precisos cuando se aborda una gran cantidad de textos literarios que un ser humano no puede procesar de igual manera. Por lo tanto, es cierto que la IA tiene “alucinaciones”, pero también mejora y se entrena para los propios intereses, convirtiéndose así en una herramienta de gran utilidad para el aprendizaje y la investigación.
Un ejemplo del alcance de la IA es el proyecto que De Amo propone a su alumnado en torno a un manuscrito de diferentes autores encontrado en Casa de las Américas. El estudiantado debe cotejar toda la información y utilizar diferentes aplicaciones de IA, además de aprender a entrenarlas con prompts exactos. Como estudiante que no está acostumbrada al uso de la IA, me parecen realmente interesantes algunas de las aplicaciones mencionadas, como Xpapers o Escolar AI para corroborar información y sus fuentes (acto esencial que no se puede hacer con otras como Perplexity), Parafrasear.com, Humata o incluso Runway, donde el alumnado puede deleitar al resto con la voz de autores leyendo sus propios fragmentos.
En suma, considero que la utilización de la IA en la educación puede ser realmente beneficiosa si se emplea como una herramienta y no como un fin en sí misma. No obstante, como he comentado previamente, el uso de la IA se presenta para un alumnado universitario y para investigadores científicos, personas dispuestas a cotejar información y utilizar éticamente esta herramienta. Incluso el estudiantado de De Amo indicó los problemas de fiabilidad de la IA. Esta es una perspectiva que se figura diferente en el ámbito de la Educación Secundaria Obligatoria, donde la IA puede servir para ayudar a buscar información o para corregir el estilo. En cambio, ¿hasta qué punto nos interesa que la IA realice sus resúmenes, les indique los temas principales de un texto o les cree un texto creativo? Considero que en estos casos la IA se puede volver un obstáculo si no favorece el aprendizaje significativo y a la lectura crítica y consciente que buscamos en el alumnado. Por ello, como la IA es una realidad en nuestras aulas, es necesario aprender como docentes todas las posibilidades que nos ofrece y descubrir los límites que queramos establecer en su aplicación para afrontar los desafíos educativos del siglo xxi.
Comentario de Juan: “¿Cuánto tardamos en leer un libro literario?”
En el minuto 24 de su ponencia, José Manuel de Amo hace la siguiente pregunta: “¿cuánto tardamos en leer un libro literario, por ejemplo, cuánto tardamos en leer 2666 de Roberto Bolaño, y en procesarlo, y en buscar citas?”. Y a partir de esta pregunta retórica empieza a recomendar herramientas de inteligencia artificial útiles para amenizar el trabajo de búsqueda de citas, de realización de resúmenes, identificación de temas recurrentes y de motivos, determinación de las características de los personajes, entre otros instrumentos. Es identificación de patrones y tendencias estilísticas y temáticas, como bien resume De Amo. Todo enfocado a la aceleración de los procesos de investigación de literatura, sea en alumnos legos o en profesionales, para después, ya si queda tiempo, disfrutar de esa obra de arte. En palabras suyas, la IA “mejora el proceso de enseñanza porque automatiza los procesos y ahorra tiempo y energía al profesorado a la hora de buscar propuestas innovadoras” (min. 42). Y me parece perfecto, porque es de conocimiento popular que todo lo que sea ahorrar tiempo y esfuerzo es un gran avance en cualquier disciplina. Es un poco aquello de lo bueno, si breve, dos veces bueno. Pero, ¿estamos seguros? Está claro que es un avance, pero, ¿en cualquier disciplina? ¿Estamos seguros de que la aceleración de procesos es lo que necesita la enseñanza-aprendizaje de literatura en niveles obligatorios? Permitidme que dude.
Entiendo que la ponencia de José Manuel de Amo está orientada hacia un alumnado adulto de niveles posobligatorio en la explotación investigadora de productos artísticos. Sin embargo, no llego a entender la posibilidad de aplicación de estas herramientas de IA en un aula de secundaria ni tengo tanta fe en la ética del alumnado de niveles posobligatorios. No hablo de investigadores. Me refiero a futuros profesores de Secundaria. Se habla mucho de facilitar la vida al profesorado, sobre todo ante las inclemencias que provocan los constantes cambios de leyes. Y, sí, muchos de los instrumentos que recomienda el ponente facilitan esa tarea. Pero hay una delgada línea entre hacer más fácil el trabajo y hacer ese trabajo por otra persona, por ejemplo, crear una situación de aprendizaje. Que sí, que cuesta y que muchas veces te obliga a llevar tu creatividad al límite y a ponerte a ti mismo frente a lagunas de las que no eras consciente. Pero, y perdón por la frase tan ramplona que voy a utilizar, es tu trabajo. Te remuneran por estar completamente al día en todos los ámbitos que comprenden tu disciplina, que son, en nuestro caso, pedagogía, lengua y literatura. Igual que no me vale que repitas la información que leíste en una historia de la literatura en segundo de carrera y vomitaste en una oposición cinco años después, tampoco me vale que uses un prompt más o menos eficiente para hacer tu situación de aprendizaje porque, al fin y al cabo, está despersonalizada. Por favor, no convirtamos las situaciones de aprendizaje en otro trámite más, que ya hay bastante burocracia.
Y, hablando de burocracia, esa distinción entre investigar y leer por placer aplicada a un aula de Secundaria (en caso de que se hiciera) no la entiendo. El big data en los estudios literarios tiene múltiples aplicaciones y muchos beneficios. Desde Transkribus hasta Stylo. Pero no creo que el aula de Secundaria sea el sitio para mostrar esos instrumentos. Sí, puede que generen fascinación, pero esto no va más allá del interés que genera algo desconocido que es tan complejo que, al final, te aburre por no entenderlo. A mí también me sorprendían los software de programación con 16 años. Y, en caso de mostrarlos, ¿cambia algo en la manera de aprender literatura? ¿Hacer un topic modelling en clase o que lo haga el alumnado en casa con varias obras modifica su manera de entender / aprender literatura? Lo dudo mucho. Entre los resultados de ese topic modelling y el enunciado escueto y refrito del apartado de literatura de un libro de texto de Lengua y Literatura de 4º de ESO hay muy poca diferencia. Están igual de vacíos sin una interpretación profunda. Y esta solo se puede dar si el alumnado lee, y si lee con calidad y, en lo posible, con cantidad. Porque considero que lo importante en el aprendizaje de literatura es fortalecer la capacidad lectora, complejizándola cada vez más, pero siempre manteniendo unos tiempos, que suelen ser lentos. Por eso no entendía muy bien la pregunta de De Amo, ese “¿cuánto tiempo tardamos en leer un libro literario?”. Responder a esta pregunta es inútil. Medir la literatura cuantitativamente no tiene sentido, a menos que realices un análisis de corpus y te encuentres en tercer año de doctorado. Si medimos el consumo de arte en términos de inversión tendremos serios (y neoliberales) problemas. No podemos emplear el big data para banalizar la lectura profunda de un libro. Ni el alumnado al que enseñemos literatura ni nosotros, futuros docentes. Lo primero es esa lectura profunda a partir de unas premisas hermenéuticas. Después ya vendrán otro tipo de indagaciones.
Comentario de Víctor: “Adaptarnos a la IA es el siguiente escalón que tenemos por delante”
Como ya han comentado mis compañeros, es conveniente cambiar nuestra concepción negativa de la IA y comenzar a considerarla como una herramienta que nos acerca a una enseñanza actualizada al presente, unos tiempos donde lo digital lidera gran parte de nuestros hábitos y formas de entender el mundo que nos rodea. Son momentos complicados para nosotros, los docentes (o casi docentes) que nos hemos criado en un entorno donde utilizar ordenadores o recurrir a internet para estudiar o trabajar significaba adentrarse en un terreno pantanoso de posibles falacias, desinformación o datos incorrectos. Hoy en día, esta pantanosidad sigue existiendo, pero hemos sabido adaptarnos y ubicar aquellas fuentes correctas dentro del espacio cibernético. La Inteligencia Artificial parece haberse consolidado como ese siguiente peldaño desafiante, una herramienta que los estudiantes pueden recurrir para burlar las dificultades de las metodologías educativas más tradicionales: redacciones automáticas, respuestas de un chatbot y otras facilidades que no debemos ignorar, pero, quizá, tampoco debamos prohibir ni tachar. Así pues, la conferencia de José Manuel de Amo la considero muy pertinente para conseguir esta adaptación necesaria, precisamente por su enfoque positivo acerca de la IA: es una herramienta que se utiliza y que, además, nos puede facilitar muchas cosas en el aula.
La ponencia comienza con un tono alertador y hasta pesimista: José Manuel incide en el gran porcentaje de alumnos que recurren a un chatbot en sus trabajos de universidad, llegando a informar de un 17% de encuestados que afirman haber entregado (manus)critos en los que no han escrito ni revisado nada, es decir, han relegado la autoría a esta tecnología. Este es el verdadero problema cuya solución debemos estimular: un estudiante puede utilizar la IA siempre que, durante el proceso, desarrolle su propio pensamiento crítico. Este último término, el pensamiento crítico, es la punta de lanza de las propuestas de José Manuel, pues a partir de esta idea, se introducen las distintas líneas de actuación de la inteligencia artificial para promover un aprendizaje autónomo, automático y personalizado, pero aprendizaje, al fin y al cabo. De esta manera, destaca cinco beneficios: a) facilidad en temas de gestión de aula, b) posibilidad de establecer un aprendizaje personalizado basado en las necesidades de cada alumno, c) reducción de la carga del trabajo del docente en pro de la calidad de las clases, d) adaptarnos a esta revolución tecnológica supone una vía favorable a la inclusión y equidad educativa (ODS 4) y, por último, e) se manejan implicaciones de carácter ético en lo que se refiere a la transparencia en la búsqueda de bibliografía y citaciones de trabajos externos.
El peso de la conferencia se hace explícito cuando José Manuel introduce el tema principal: la IA aplicada a textos de literatura hispanoamericana. Su propuesta se fundamenta en una SA en la que los alumnos tenían que recurrir a la IA para acercarse a distintos manuscritos de autores hispanoamericanos. Durante el proyecto, la inteligencia artificial consiguió formar parte de funciones muy importantes en una actividad literaria como esta. En primer lugar, favoreció el análisis de un corpus muy extenso que, con procedimientos tradicionales, requería de un tiempo mayor del establecido; en relación a esto, José Manuel recalca que se trataba de un acercamiento puramente crítico, distinguiéndolo de otras lecturas por disfrute personal en las que, por razones obvias, no aconseja el uso de tecnología. En segundo lugar, guiados de la mano del profesor, los alumnos configuraron las instrucciones necesarias para que la IA distinguiera temas y personajes, analizara la trama y la estructura de las obras, e incluso realizara un enfoque estilístico de las mismas. Por último, destacó otras funciones igual de importantes como la transcripción de textos antiguos, traducciones o recomendaciones personales.
Lo que más me ha atraído de su proyecto es el constante estímulo a la reflexión del estudiante, a saber qué buscar y a qué chatbot recurrir. El profesor, conocedor de estas herramientas, tiene un nuevo papel fundamental: enseñar cómo utilizarlas. Se trata de destacarlas, no de ignorarlas, consiguiendo unos beneficios que nos ahorren tiempo y nos permitan enfocarnos en otros aspectos de una investigación. Como ejemplos, durante su intervención mencionó chatbots que me resultaron muy útiles, véase BibStation (actualmente BibGuru) para citar bibliografía, Anthropic para procesar novelas en menos de un minuto, o QuillBot para parafrasear textos en diferentes registros y estilos. No obstante, que la inteligencia artificial facilite nuestra actividad no significa que sea una fuente de información fiable. Por ello, al final de la ponencia, José Manuel advierte del poco rigor de tecnologías como ChatGPT, motivo por el que pidió a los alumnos que contrastaran los datos con fuentes científicas fiables.
Por mi parte, personalmente creo que este tipo de herramientas pueden suponer una vía fructífera en nuestra educación. No obstante, vivimos en una transición que nos exige adelantarnos a las circunstancias y buscar estos beneficios cuanto antes. En mi experiencia, chatbots como ChatGPT siguen siendo tratados como alternativas “pícaras” que los alumnos utilizan para automatizar, sin ningún tipo de reflexión ni enfoque personal, sus tareas. Consiguientemente, los proyectos como el de esta conferencia son cada vez más necesarios, no se trata sólo de plantear actividades que no requieran de inteligencia artificial, sino de planificar otras que abracen esta tecnología y enseñen a los estudiantes a utilizarlas de manera correcta y, sobre todo, a imponer su pensamiento crítico por encima de ellas.
¡Gracias por leernos!
🤖🤖🤖🤖

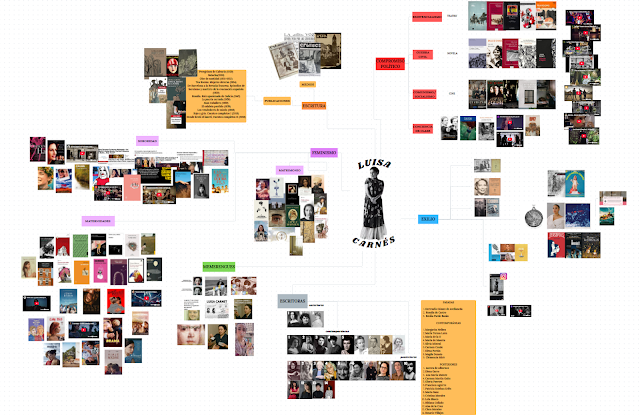

Comentarios
Publicar un comentario